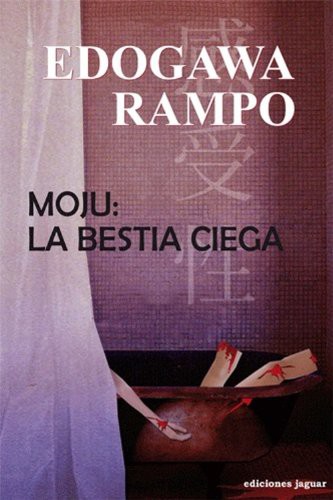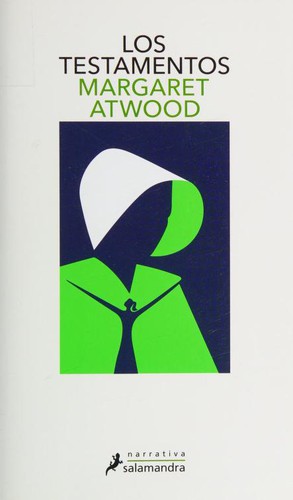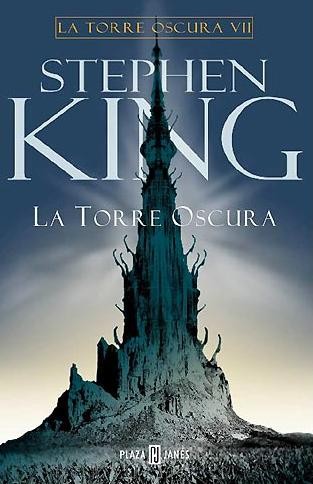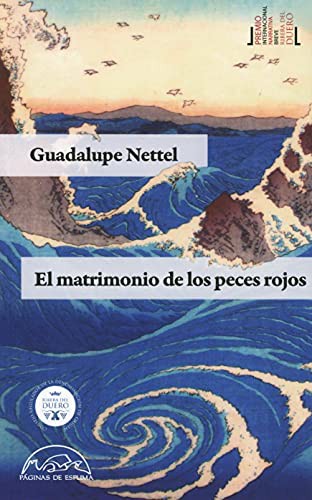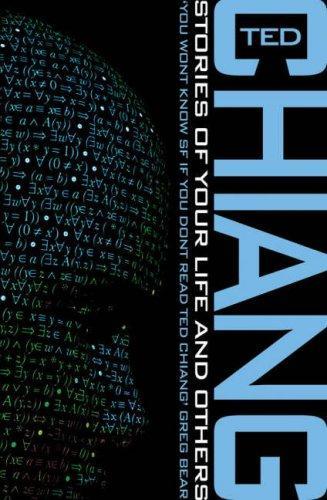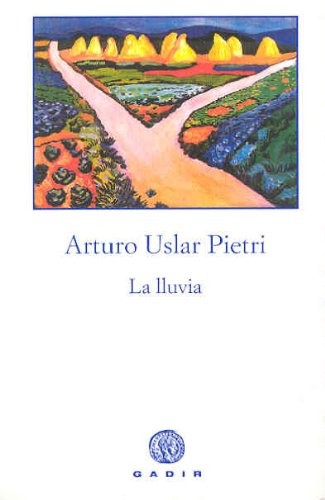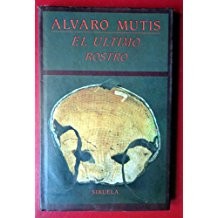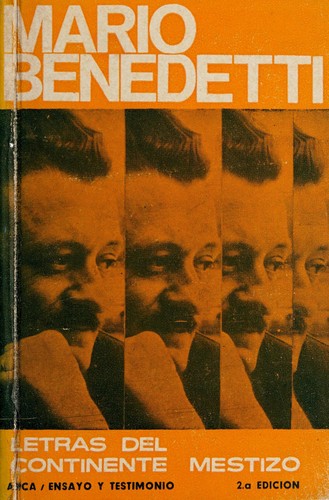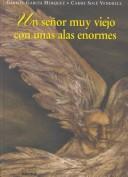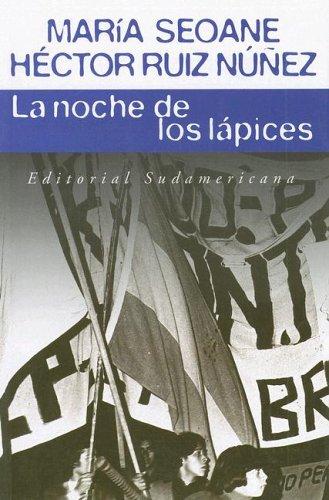Por las calles de Buenos Aires dan vuelta personajes confundidos, alienados o perplejos ante las insólitas peripecias que les toca vivir, o por el contrario bien aclimatados a ellas, y ante todo casualmente egoístas. En cada esquina puede desatarse el piñerío, la policía puede llevárselo a uno por cualquier razón, y prostitutas y artistas vividores se las arreglan como pueden para sobrevivir una noche más. La vejez es miserable, los niños son malcriados o descuidados y abundan los arrepentimientos por no haber aprovechado la vida de alguna forma diferente.
El ánimo de la lectura se desplaza entre la perturbación, el humor y un cierto sopor melancólico.
Algunos de los cuentos están entrelazados, con personajes que se cruzan y elementos de sus tramas que solo se explican a posteriori. Uno me pareció existencialista ("Último baile"), otro costumbrista ("Desde el balcón"), varios me interesaron poco. Los que más me gustaron fueron "Acuario", …
User Profile
Tuve una comiquería, organicé convenciones frikis, dirigí rol para mis amigas, profe de Lengua.
This link opens in a pop-up window
Teo's books
To Read (View all 467)
Read (View all 1383)
User Activity
RSS feed Back
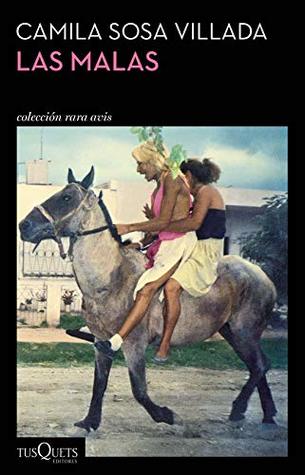
Las Malas by Camila Sosa Villada
Cuando llegó a Córdoba capital para estudiar en la universidad, Camila Sosa Villada fue una noche, muerta de miedo, a …
Teo reviewed Los trabajos nocturnos by Amalia Jamilis (Narradores de hoy)
Review of 'Los trabajos nocturnos.' on 'Goodreads'
3 stars
Por las calles de Buenos Aires dan vuelta personajes confundidos, alienados o perplejos ante las insólitas peripecias que les toca vivir, o por el contrario bien aclimatados a ellas, y ante todo casualmente egoístas. En cada esquina puede desatarse el piñerío, la policía puede llevárselo a uno por cualquier razón, y prostitutas y artistas vividores se las arreglan como pueden para sobrevivir una noche más. La vejez es miserable, los niños son malcriados o descuidados y abundan los arrepentimientos por no haber aprovechado la vida de alguna forma diferente.
El ánimo de la lectura se desplaza entre la perturbación, el humor y un cierto sopor melancólico.
Algunos de los cuentos están entrelazados, con personajes que se cruzan y elementos de sus tramas que solo se explican a posteriori. Uno me pareció existencialista ("Último baile"), otro costumbrista ("Desde el balcón"), varios me interesaron poco. Los que más me gustaron fueron "Acuario", "Después del cine", "Casa en que vivimos" y "Los parques cerrados".
Teo reviewed Rocannon's World by Ursula K. Le Guin
Earth-scientist Rocannon has been leading an ethnological survey on a remote world populated by three …
Review of "Rocannon's World" on 'Goodreads'
5 stars
Esta es según dicen una de las novelas más débiles de Le Guin y, si bien no me pareció perfecta, la disfruté enormemente. Quizás es el hecho de volver a leerla después de tantos años, su estilo vago, impersonal y tangible a la vez, como desapegado y desanclado de los personajes para buscar acercarse a alguna experiencia trascendental de la existencia. El viaje etéreo, como en Terramar, la importancia de los nombres, el mito y la ciencia entrelazados... Me encantó el inicio con la leyenda que remite a la de Urashima Taro o al cuento de Rip Van Winkle o tantas otras historias feéricas relacionadas con el paso inadvertido de los años.
También debe haber contribuido mi debilidad por la ciencia ficción fantástica en este estilo particular (siempre que esté bien hecha, claro) donde percepciones muy disímiles de distintas civilizaciones, pueblos e individuos se entremezclan en un mosaico dinámico. Pasamos …
Esta es según dicen una de las novelas más débiles de Le Guin y, si bien no me pareció perfecta, la disfruté enormemente. Quizás es el hecho de volver a leerla después de tantos años, su estilo vago, impersonal y tangible a la vez, como desapegado y desanclado de los personajes para buscar acercarse a alguna experiencia trascendental de la existencia. El viaje etéreo, como en Terramar, la importancia de los nombres, el mito y la ciencia entrelazados... Me encantó el inicio con la leyenda que remite a la de Urashima Taro o al cuento de Rip Van Winkle o tantas otras historias feéricas relacionadas con el paso inadvertido de los años.
También debe haber contribuido mi debilidad por la ciencia ficción fantástica en este estilo particular (siempre que esté bien hecha, claro) donde percepciones muy disímiles de distintas civilizaciones, pueblos e individuos se entremezclan en un mosaico dinámico. Pasamos del código de caballería a los ansibles de transmisión intergaláctica instantánea, del colonialismo espacial a la supervivencia más rústica y desesperada, de la científica etnografía de alienígenas a la aventura de fantasía, de la telepatía de unos cuasi-elfos a la armadura invisible de nanotecnología. Otras escritoras como C. J. Cherryh o Ann Leckie también me han dado este placer específico en partes de sus obras.
Por supuesto, lo más hermoso de la ciencia ficción no son sus elementos externos sino su potente capacidad para la crítica social, la especulación filosófica y la reflexión indirecta sobre el mundo real. En esta novela, Le Guin explora veladamente temas como nuestra fijación con la conquista y el control, nuestra predisposición a desarrollar tecnología por su vertiente bélica antes que por otras, el colonialismo, las percepciones sobre los Otros, el lenguaje y otras formas de comunicación, el instinto de la violencia, etc.
Sigo teniéndoles muchas ganas a Los desposeídos y a La mano izquierda de la oscuridad, habrá que ver si los consigo en físico o los leo en PDF.
Teo reviewed Tres relatos: El camino de Santiago, Viaje a la semilla, Semejante a la noche. by Alejo Carpentier (Colección Narradores)
Review of 'Tres relatos: El camino de Santiago, Viaje a la semilla, Semejante a la noche.' on 'Goodreads'
3 stars
Este cuento relata la historia universal del soldado que se embarca en una guerra inútil o en alguna hazaña que le venden como gloriosa partiendo de conceptos o promesas como el honor, la religión, la aventura, la riqueza, la valentía. Todo en vano, pues lo importante lo deja atrás: la familia, el amor, la vida tranquila, quizás incluso su salud o su joven vida.
El modo en que el cuento funciona es bastante peculiar: no se trata de un soldado en un lugar, sino de soldados a lo largo de la historia. El cuento inicia tres veces: la primera, con un viejo soldado griego que se embarcará con las naves de Agamenón a Troya; la segunda, con un mozo español que viajará en la expedición de un Adelantado a imponer con sangre la religión católica a los nativos americanos y a llenarse de riquezas; la tercera, con un soldado francés …
Este cuento relata la historia universal del soldado que se embarca en una guerra inútil o en alguna hazaña que le venden como gloriosa partiendo de conceptos o promesas como el honor, la religión, la aventura, la riqueza, la valentía. Todo en vano, pues lo importante lo deja atrás: la familia, el amor, la vida tranquila, quizás incluso su salud o su joven vida.
El modo en que el cuento funciona es bastante peculiar: no se trata de un soldado en un lugar, sino de soldados a lo largo de la historia. El cuento inicia tres veces: la primera, con un viejo soldado griego que se embarcará con las naves de Agamenón a Troya; la segunda, con un mozo español que viajará en la expedición de un Adelantado a imponer con sangre la religión católica a los nativos americanos y a llenarse de riquezas; la tercera, con un soldado francés que, con similares ambiciones, se dirige a América en nombre del Rey de Francia. En algún punto se vislumbra una cuarta historia, la de los soldados norteamericanos del s. XX que "como corceles wagnerianos [...] acabaríamos para siempre con la nueva Orden Teutónica". Hacia el desenlace, los soldados se muestran cada vez más desencantados, y el relato concluye con el guerrero griego desenmascarando la necedad de la Guerra de Troya y el verdadero propósito comercial de su flota.
Como en "Viaje a la semilla", me gusta el experimento de Carpentier. Otra cuestión muy satisfactoria es cómo adapta su estilo a los distintos momentos del relato: las descripciones a la Ilíada/Odisea con sus personajes epitetados y nimbados de altivos adjetivos, el español de España propio de los textos más prosaicos de fines de la Edad Media y la prosa recargada e intempestuosa del francés un poco a la romántica.
Hubo igual un par de representaciones que no me terminaron de cerrar.
Teo reviewed Mujeres en la vida de Hostos by Juan Bosch
Review of 'Mujeres en la vida de Hostos' on 'Goodreads'
3 stars
Cuento "La mujer": Un hombre casi mata a golpes a su esposa por una nimiedad, en su choza en medio de la nada, a la vera de la carretera. Un viajero la encuentra ensangrentada y medio desvanecida, con su niño pequeño aferrado a ella y llorando. La lleva a la casa, donde el marido reacciona violentamente contra ella. El viajero arremete, intenta ahorcarlo. La mujer, al ver esto, ataca al viajero con una piedra en la cabeza, posiblemente matándolo. Luego corre a la carretera, pero no hay nadie, no viene nadie.
Un cuento corto y expresivo donde se conjugan la violencia, la desesperación, la enajenación, la fidelidad irracional y la fatalidad. No sé si Bosch pretendía hablar de violencia contra la mujer cuando escribió este relato en los años 30, quizás más bien quería caracterizar a las gentes rurales de República Dominicana.
Teo reviewed La lluvia by Arturo Uslar Pietri
Review of 'La lluvia' on 'Goodreads'
5 stars
La sequía asola a los llaneros, y otra sequía más emocional asola al matrimonio de dos viejos que viven en medio de la nada. Hasta que llega un niño misterioso, que aparece como un espejismo y les da esperanza, los revitaliza, actúa como niño adoptivo... Solo para desaparecer el mismo día en que la anhelada lluvia regresa. Pero para Jesuso y Usebia aquella ya no es consuelo, es al niño al que quieren.
Un cuento de atmósfera palpable, primero seca y muerta, luego cálida y viva, finalmente torrencial y angustiosa. Se insinúa como costumbrista pero rápidamente borra esa impresión con sus descripciones y uso del lenguaje no convencionales, y cierta carga emocional y psicológica.
Veo aquí al realismo mágico del que Uslar Pietri habla en su ensayo homónimo. La situación aquí es real, no hay fantasía en el sentido convencional (la vacilación fantástica es muy tenue, de hecho se podría …
La sequía asola a los llaneros, y otra sequía más emocional asola al matrimonio de dos viejos que viven en medio de la nada. Hasta que llega un niño misterioso, que aparece como un espejismo y les da esperanza, los revitaliza, actúa como niño adoptivo... Solo para desaparecer el mismo día en que la anhelada lluvia regresa. Pero para Jesuso y Usebia aquella ya no es consuelo, es al niño al que quieren.
Un cuento de atmósfera palpable, primero seca y muerta, luego cálida y viva, finalmente torrencial y angustiosa. Se insinúa como costumbrista pero rápidamente borra esa impresión con sus descripciones y uso del lenguaje no convencionales, y cierta carga emocional y psicológica.
Veo aquí al realismo mágico del que Uslar Pietri habla en su ensayo homónimo. La situación aquí es real, no hay fantasía en el sentido convencional (la vacilación fantástica es muy tenue, de hecho se podría argumentar que ni siquiera la hay). Pero la situación que ocurre y las ópticas desde las que se las mira son tan inusuales a los estándares europeístas de la época, que resulta de un realismo mágico.
Teo reviewed Nuevo mundo, mundo nuevo by Arturo Uslar Pietri (Biblioteca Ayacucho -- 220)
Review of 'Nuevo mundo, mundo nuevo' on 'Goodreads'
Leído el ensayo "Realismo mágico", en el que el escritor venezolano Arturo Uslar Pietri explica el origen de dicho término (impulsado por él y apropiado subconscientemente de una expresión acuñada por un crítico de arte alemán para referirse a otra cosa) y expone su visión sobre lo que significa. Lo hace rememorando un encuentro con el escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias y el cubano Alejo Carpentier.
"Nos parecía evidente que esa realidad no había sido reflejada en la literatura. Desde el romanticismo, hasta el realismo del XIX y el modernismo, había sido una literatura de mérito variable, seguidora ciega de modas y tendencias de Europa. Se había escrito novelas a la manera de Chateaubriand, o de Flaubert, o de Pereda, o de Galdós, o de D'Annunzio. Lo criollo no pasaba de un nivel costumbrista y paisajista. Ya Menéndez y Pelayo había dicho que el gran personaje y el tema fundamental …
Leído el ensayo "Realismo mágico", en el que el escritor venezolano Arturo Uslar Pietri explica el origen de dicho término (impulsado por él y apropiado subconscientemente de una expresión acuñada por un crítico de arte alemán para referirse a otra cosa) y expone su visión sobre lo que significa. Lo hace rememorando un encuentro con el escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias y el cubano Alejo Carpentier.
"Nos parecía evidente que esa realidad no había sido reflejada en la literatura. Desde el romanticismo, hasta el realismo del XIX y el modernismo, había sido una literatura de mérito variable, seguidora ciega de modas y tendencias de Europa. Se había escrito novelas a la manera de Chateaubriand, o de Flaubert, o de Pereda, o de Galdós, o de D'Annunzio. Lo criollo no pasaba de un nivel costumbrista y paisajista. Ya Menéndez y Pelayo había dicho que el gran personaje y el tema fundamental de la literatura hispanoamericana era la naturaleza. Paisaje y costumbrismo, dentro de la imitación de modelos europeos, constituían los rasgos dominantes de aquella literatura, que parecía no darse cuenta del prodigioso mundo humano que la rodeaba y al que mostraba no haberse puesto a contemplar en su peculiaridad extraña y profunda".
Luego surgieron libros como Leyendas de Guatemala de Asturias, Ecue Yamba O de Carpentier, Las lanzas coloradas de Uslar Pietri, hasta llegar a Cien años de soledad de García Márquez, que expresaban una realidad casi ignorada e increíble.
"Se trataba, evidentemente, de una reacción. Reacción contra la literatura descriptiva e imitativa que se hacía en la América hispana, y también reacción contra la sumisión tradicional a modas y escuelas europeas. Se estaba en la gran época creadora y tumultuosa del surrealismo francés, leíamos, con curiosidad, los manifiestos de Breton y la poesía de Eluard y de Desnos, e íbamos a ver El perro andaluz de Buñuel, pero no para imitarlos o para hacer surrealismo. Más tarde algunos críticos literarios han querido ver en esa nueva actitud un mero reflejo de aquellos modelos. Alguna influencia hubo, ciertamente, y no podía menos que haberla, pero es desconocer el surrealismo o desconocer esa nueva corriente de la novelística criolla pensar que son la misma cosa bajo diferentes formas y lenguaje".
"Lo que se proponían aquellos escritores americanos era completamente distinto. No querían hacer juegos insólitos con los objetos y las palabras de la tribu, sino, por el contrario, revelar, descubrir, expresar, en toda su plenitud inusitada esa realidad casi desconocida y casi alucinatoria que era la de la América Latina para penetrar el gran misterio creador del mestizaje cultural. Una realidad, una sociedad, una situación peculiares que eran radicalmente distintas de las que reflejaba la narrativa europea".
"De manera superficial, algunos críticos han evocado a este propósito, como antecedentes válidos, las novelas de caballería, Las mil y una noches y toda la literatura fantástica. Esto no puede ser sino el fruto de un desconocimiento. Lo que caracterizó, a partir de aquella hora, la nueva narrativa latinoamericana no fue el uso de una desbordada fantasía sobrepuesta a la realidad, o sustituta de la realidad, como en los cuentos árabes, en los que se imaginan los más increíbles hechos y surgen apariciones gratuitas provocadas por algún poder sobrehumano o de hechicería. En los latinoamericanos se trataba de un realismo peculiar, no se abandonaba la realidad, no se prescindía de ella, no se la mezclaba con hechos y personificaciones mágicas, sino que se pretendía reflejar y expresar un fenómeno existente pero extraordinario dentro de los géneros y las categorías de la literatura tradicional. Lo que era nuevo no era la imaginación sino la peculiar realidad existente y, hasta entonces, no expresada cabalmente. [...] No era un juego de la imaginación, sino un realismo que reflejaba fielmente una realidad hasta entonces no vista, contradictoria y rica en peculiaridades y deformaciones, que la hacían inusitada y sorprendente para las categorías de la literatura tradicional. No se trataba de que surgiera de una botella un «efrit», ni de que frotando una lámpara apareciera un sueño hecho realidad aparente, tampoco de una fantasía gratuita y escapista, sin personajes ni situaciones vividas, como en los libros de caballerías o en las leyendas de los románticos alemanes, sino de un realismo no menos estricto y fiel a una realidad que el que Flaubert, o Zola o Galdós usaron sobre otra muy distinta. Se proponía ver y hacer ver lo que estaba allí, en lo cotidiano, y parecía no haber sido visto ni reconocido".
"En cierto sentido, era como haber descubierto de nuevo la América hispana, no la que habían creído formar los españoles, ni aquella a la que creían no poder renunciar los indigenistas, ni tampoco la fragmentaria África que trajeron los esclavos, sino aquella otra cosa que había brotado espontánea y libremente de su larga convivencia y que era una condición distinta, propia, mal conocida, cubierta de prejuicios que era, sin embargo, el más poderoso hecho de identidad reconocible".
"Lo que García Márquez describe [en Cien años de soledad] y que parece pura invención, no es otra cosa que el retrato de una situación peculiar, vista con los ojos de la gente que la vive y la crea, casi sin alteraciones. El mundo criollo está lleno de magia en el sentido de lo inhabitual y lo extraño".
"La recuperación plena de esa realidad fue el hecho fundamental que le ha dado a la literatura hispanoamericana su originalidad y el reconocimiento mundial".
También menciona que Carpentier llamó "lo real maravilloso" a lo que él llama "realismo mágico".
Teo reviewed El último rostro by Alvaro Mutis (Libros del tiempo ;)
Review of 'El último rostro' on 'Goodreads'
3 stars
El cuento es una ficción de texto hallado, en la que se descubren los papeles del coronel polaco Miecislaw Napierski, referidos a los días que este personaje ficticio pasó con el personaje histórico de Simón Bolívar. Se refieren algunos episodios en los que Bolívar comparte sus reflexiones y su dolor con el militar polaco, su revitalización cuando recibe una carta de su amante Manuela Sáenz y su pesar al enterarse de la muerte de su querido amigo Antonio José de Sucre.
Este es el relato que inspiró a García Márquez a escribir El general en su laberinto, e incluso el personaje de Napierski hace una breve aparición en esa novela, en lo que probablemente sea un homenaje de García Márquez a su amigo Mutis.
En los últimos días he leído tres representaciones de Bolívar. La de Mutis, la de García Márquez y la de Pablo Montoya en Adiós a …
El cuento es una ficción de texto hallado, en la que se descubren los papeles del coronel polaco Miecislaw Napierski, referidos a los días que este personaje ficticio pasó con el personaje histórico de Simón Bolívar. Se refieren algunos episodios en los que Bolívar comparte sus reflexiones y su dolor con el militar polaco, su revitalización cuando recibe una carta de su amante Manuela Sáenz y su pesar al enterarse de la muerte de su querido amigo Antonio José de Sucre.
Este es el relato que inspiró a García Márquez a escribir El general en su laberinto, e incluso el personaje de Napierski hace una breve aparición en esa novela, en lo que probablemente sea un homenaje de García Márquez a su amigo Mutis.
En los últimos días he leído tres representaciones de Bolívar. La de Mutis, la de García Márquez y la de Pablo Montoya en Adiós a los próceres. En ese orden van del Bolívar trágico y glorioso (casi prócer), al humano altamente imperfecto con destellos de grandeza, al más infame de Montoya. En orden inverso, del que más disfruté al que menos.
El Bolívar de Mutis en este cuento lo sentí demasiado inmaculado, deslucido solo por cuestiones no morales como su enfermedad o sus desgracias pero digno en medio de todo, demasiado agudo en sus reflexiones y previsiones, artificial en su habla. El Bolívar que a Mutis le hubiera gustado que fuera y no el humano que probablemente fue. No en vano una de las primeras cosas que este Bolívar aclara es que si hubiera podido él habría prohibido la esclavitud, pero sus amigos se lo impidieron...
Teo reviewed Letras del continente mestizo. by Mario Benedetti (Colección Ensayo y testimonio)
Review of 'Letras del continente mestizo.' on 'Goodreads'
Leído el ensayo "El Boom entre dos libertades". Benedetti comienza hablando sobre los intelectuales que se apartan del compromiso político, que se definen como apolíticos o como individualistas.
"[...] la actitud más fácil y menos riesgosa es limitarse a velar por el «papel del individuo». La más difícil, la menos confortable, pero en definitiva la única humanamente plausible, es la de esforzarse por introducir el papel del individuo dentro del bien social y no sustraerlo expresamente de él. Para ser coherente consigo mismo, Dubuffet debería renunciar a todo bien social (desde los servicios de salud pública hasta el benemérito Métro de París) que de algún modo incluyera o rozara su papel de individuo; de lo contario, no parece éticamente válido abandonar la responsabilidad colectiva en su etapa ingrata, y solo integrarse a la comunidad cuando esta se convierte en beneficiaria".
"En ocasión de la llamada revolución de mayo, Sartre vio …
Leído el ensayo "El Boom entre dos libertades". Benedetti comienza hablando sobre los intelectuales que se apartan del compromiso político, que se definen como apolíticos o como individualistas.
"[...] la actitud más fácil y menos riesgosa es limitarse a velar por el «papel del individuo». La más difícil, la menos confortable, pero en definitiva la única humanamente plausible, es la de esforzarse por introducir el papel del individuo dentro del bien social y no sustraerlo expresamente de él. Para ser coherente consigo mismo, Dubuffet debería renunciar a todo bien social (desde los servicios de salud pública hasta el benemérito Métro de París) que de algún modo incluyera o rozara su papel de individuo; de lo contario, no parece éticamente válido abandonar la responsabilidad colectiva en su etapa ingrata, y solo integrarse a la comunidad cuando esta se convierte en beneficiaria".
"En ocasión de la llamada revolución de mayo, Sartre vio ese mismo conflicto desde otro ángulo, este sí revolucionario: «La única manera de aprender es cuestionando. Es también la única manera de hacerse hombre. Un hombre no es nada si no es cuestionante. Pero también debe ser fiel a ciertas cosas. Para mí un intelectual es eso, alguien que es fiel a un conjunto de ideas políticas y sociales, pero que no deja de cuestionarlas. Las eventuales contradicciones entre esa fidelidad y esa constestation serán, en todo caso, contradicciones fructíferas»".
Distingue dos conceptos de libertad, uno anterior y otro posterior a la revolución:
"Nadie mejor situado que el intelectual latinoamericano para aprecia la distancia que media entre ambas libertades. La primera es casi una abstracción; más que un nombre, es un seudónimo. Cuando se habla, por ejemplo, de libertad de comercio, la abstracción está a cargo del diccionario (“facultad de vender y comprar sin estorbo alguno”); luego, en realidad, en la realidad latinoamericana, los estorbos corren por cuenta del imperialismo y sus bloqueos.
Y así con las otras libertades: la de prensa (es sabido que esta, en la acepción de la SIP, no significa por cierto libertad de información veraz, sino lisa y llanamente “libertad” para que los grandes consorcios periodísticos desinformen a la opinión pública y falsifiquen la realidad de acuerdo a la conveniencia de los intereses oligárquicos a los que embozada o desembozadamente sirven), las libertades cívicas, la libertad política, etc.
Una forma de libertad que parecía casi sagrada en América Latina, la autonomía universitaria, duró mientras fue considerada inoperante o inofensiva, pero fue violada sin vacilación no bien el estudiante se convirtió en decisivo factor de la posibilidad revolucionaria.
Lo cierto es que el intelectual que cede a las presiones de ese concepto deformado y deformante de la libertad, en realidad está haciendo muy poco por una efectiva libertad".
"Ahora bien, si sostuve que la auténtica libertad solo puede sobrevenir después de la liberación, es porque entiendo que esta aporta, como elemento esencial y constitutivo, la justicia, y sin justicia no hay libertad posible. Sin embargo, la experiencia muestra que el hecho de que solo después de la liberación exista la posibilidad efectiva de libertad, no significa que esta eclosione milagrosamente en veinticuatro horas, o que no haya zonas en las que ese derecho demore su comparencia en la vida comunitaria. Reconozcamos que también en la izquierda el esquematismo es una tentación, y una tentación que para muchos se convierte en irresistible".
"En América Latina, con el fin de llevar a cabo su tarea de información, la izquierda revolucionaria debe sustituir los dólares que no tiene, por la imaginación creadora que sí puede tener. [...] En el campo imaginativo, el aporte del artista latinoamericano puede ser de una eficacia resonante, impredecible, ya sea a través de una manera indirecta, en función exclusiva de su arte. Una obra de indudable calidad artística, nada panfletaria, como La ciudad y los perros, puede originar violentas reacciones en los círculos militares del Perú, una novela de estupendo desborde imaginativo, como Cien años de soledad, puede convertirse en subversiva a partir de la mala conciencia de las clases dirigentes colombianas".
"Hay miradas y esperanzas puestas en esos escritores que han sabido diagnosticar en profundidad la realidad del continente, y que, cada uno a si manera y en su estilo, han impugnado directa o indirectamente las estructuras del poder en la escena latinoamericana. Carpentier, Cortázar, Onetti, Rulfo, Sábato, Arguedas, Roa Bastos, Lezama Lima, Viñas, García Márquez, Martínez Moreno, Vargas Llosa, Garmendia, Fuentes, son nombres claves en ese equipo de testigos e imaginadores.
Ninguno de ellos ha escrito la novela rígidamente política. [...] Justamente, uno de los mejores rasgos de estos nuevos mundos de ficción, es que dejan amplio lugar a dudas. Sin embargo, entre todos, dan una imagen colorida, integral, conflagrante, secreta, dinámica y profunda, de la biografía y el instante continentales. Los que deliberadamente no tocan lo social, se complementan con los otros, infatigables hostigadores de la hipocresía, del impudor político; los que se atienen a la realidad (una realidad que afortunadamente ahora incluye el inconsciente, las pesadillas y otras zonas oscuras) como quien se asigna a sí mismo una tarea de exploración y de síntesis, se complementan con los fantásticos, esos que prolongan los datos de lo real hasta hacerlos penetrar en el infierno o en el cielo. Y todo ello sin contar que en varios casos (Cortázar, García Márquez) se dan en un solo creador las dos actitudes, los dos rumbos".
"Es inevitable que un fenómeno tan complejo como el tan mentado boom latinoamericano, produzca un cierto deslumbramiento en las jóvenes generaciones. En sus términos más superficiales, el boom significa fama, traducción a otros idiomas, elogios de la crítica, viajes, becas, premios, adaptaciones cinematográficas, no despreciables ingresos y la consiguiente posibilidad (tan insólita para el artista latinoamericano) de vivir de su arte. ¿Quién podrá no sentirse atraído por semejante canto de sirena, especialmente cuando se lo escucha desde América Latina, donde el escritor se ve por lo general obligado, si quiere sobrevivir, a desempeñarse en varios menesteres extraliterarios? Por otra parte, la explosiva situación social y política de América Latina, reclama del escritor que en ella vive, un tipo de pronunciamiento que cada vez estrecha más la posibilidad de elección: o el intelectual asume, en su actitud (aun en el caso de que su obra se instale en lo fantástico, zona tan legítima como cualquier otra) la responsabilidad de denuncia a que el presente lo conmina, o, por temor, por apatía, por apego al confort, por simple omisión o, en el peor de los casos, por razones contantes y sonantes, le da la espalda a la realidad y se refugia en la cartuja de su arte. En el primer caso, es posible que enfrente incalculable número de dificultades: desde sufrir, por motivos extraliterarios, críticas demoledoras y agraviantes, hasta la pérdida de su trabajo de la libertad; en el segundo, puede hipotecar el respeto de su lector, y no me refiero aquí a la mera estima literaria sino al respeto a nivel de prójimo. La opción no es fácil, pues, ya que cualesquiera de las actitudes a asumir traer desajustes, incomodidades, agravios. Y esto, sin contar los conflictos con la propia conciencia y con la conciencia social, y los no menos graves desajustes (siempre posibles) entre una y otra".
"Cando se habla del boom es muy fácil incurrir en peligrosas simplificaciones. En primer término, no todos los escritores del boom se sienten cómodos en él. Hay algunos que no han movido un dedo para ser incluidos en esa categoría un poco espectacular. Al decir esto, pienso concretamente en Cortázar, cuya sobriedad en el manejo de sus «relaciones públicas» es ya proverbial. Pero hay otros que sencillamente se desesperan por ser «boomizados»".
También explica cómo el Boom no es el mismo cuando se lo ve desde América Latina (donde editoriales y revistas de gran circulación le otorgan preferente atención) que desde Europa (con traducciones mutiladoras, mínimo esfuerzo por parte de editores, publicaciones no publicitadas en las peores épocas, etc).
"Por más que, como ya señalara, es imprescindible una evidente calidad literaria para aspirar al boom, llama sin embargo la atención que todos los integrantes del mismo residan en Europa. Ni Rulfo ni Onetti ni Arguedas ni Garmendia ni Manuel Rojas ni Antonio Calado ni Roa Bastos ni Carlos Heitor Cony ni Marechal ni Viñas ni Sábato ni Revueltas ni Marta Traba ni Galindo, participan de esa promoción publicitaria, pese a que su calidad tal vez no sea promedialmente inferior a la de Fuentes, Cortázar, García Márquez, Cabrera Infante, Vargas Llosa, Sarduy, Donoso. El detalle está posiblemente en que los primeros viven en América Latina, y parecería que esa terquedad los hace menos cotizables en el mercado editorial".
A veces intervienen "espurios móviles políticos. Este es sin duda el caso de los escritores cubanos del exilio, tales como Cabrera Infante o Severo Sarduy, que no bien se apartaron de la Revolución Cubana encontraron fuerte apoyo en revistas directa o indirectamente vinculadas al Congreso por la Libertad de la Cultura, organismo como se sabe financiado en unas etapas por la CIA y en otras por la fundación Ford. Ambos escritores cubanos participan del boom, y en el caso del primero con bombo y platillos; son narradores de buen nivel, pero ¿quién sería honestamente capaz de anteponerlos, en una estricta escala de valores, a creadores extra boom como Rulfo u Onetti? ¿Quién sería asimismo capaz de anteponerlos a un creador como Alejo Carpentier, cubano como ellos pero revolucionario (reside en París, pero ocupando un alto cargo en la Embajada cubana) y por lo general «ninguneado» por los agentes publicitarios del boom?"
"A esta altura puede sacarse en limpio que entre los posibles ingredientes del boom figuran el talento y la calidad rentable, como elementos obligatorios, pero en algunos casos (por suerte, no demasiado frecuentes) también figura la tendencia a eludir el pronunciamiento de carácter político; la autoneutralización (tan ansiosamente buscada por la penetración imperialista); la exaltación del artista como individuo fuera de serie y por lo tanto voluntariamente marginado de toda rigurosa transformación política y social; la progresiva frivolización del quehacer artístico, destinada a convertirlo en elemento decorativo y a apartarlo de todo cateo en profundidad".
Teo reviewed Las venas abiertas de América Latina by Eduardo Galeano (Historia inmediata)
Review of 'Las venas abiertas de América Latina' on 'Goodreads'
A lo largo de los años fui leyendo distintos fragmentos sueltos de este libro, también su introducción y el agregado final de 1978, incluso capítulos enteros, de modo que cuando lo leí ahora completo, de principio a fin en dos días, casi no hubo partes que me resultaran poco familiares.
Creo que lo más interesante para contar del proceso fueron las distintas reacciones que tuve ante el mismo a lo largo del tiempo. Como un péndulo: Desde la entusiasta y devota creencia en la revelación de una verdad última sobre América Latina. A cierta indignación cuando me comí alguna propaganda que circuló sobre Galeano retractándose sobre muchos datos brindados en el libro con una larga lista adosada de fact-checking de falsedades e inexactitudes que el escritor habría cometido. A doble indignación como tres días después cuando verifiqué que eso era fake news, bah, parcialmente fake, porque algunos de …
A lo largo de los años fui leyendo distintos fragmentos sueltos de este libro, también su introducción y el agregado final de 1978, incluso capítulos enteros, de modo que cuando lo leí ahora completo, de principio a fin en dos días, casi no hubo partes que me resultaran poco familiares.
Creo que lo más interesante para contar del proceso fueron las distintas reacciones que tuve ante el mismo a lo largo del tiempo. Como un péndulo: Desde la entusiasta y devota creencia en la revelación de una verdad última sobre América Latina. A cierta indignación cuando me comí alguna propaganda que circuló sobre Galeano retractándose sobre muchos datos brindados en el libro con una larga lista adosada de fact-checking de falsedades e inexactitudes que el escritor habría cometido. A doble indignación como tres días después cuando verifiqué que eso era fake news, bah, parcialmente fake, porque algunos de los fact-checks eran reales, otros dudosos y otros eran falsos o exagerados, por lo que había pasado de una aceptación irrestricta del contenido del texto como en esta review a una mayormente positiva pero más mesurada, como esta. Y así.
¿Comete errores o incluso realiza manipulaciones Galeano cuando escribe este texto, abusa a veces de la hipérbole, utiliza una retórica emocionalmente cargada para provocar la indignación, se basa alguna vez en novelas ficticias para algunos hechos, confunde algunos datos, omite los ejemplos que van contra su relato, aventura alguna predicción que luego falló? Sí. ¿Aventura tantas otras que parecen haberse cumplido? Sí. ¿Es, en esencia, verdadera su tesis central, o al menos la más icónica, la de que América Latina ha sido estafada, expoliada y desestabilizada múltiples veces por el colonialismo, el neocolonialismo, intereses corporativos y por su propia clase dominante? Todo indica que sí. ¿Son adecuadas las recetas que propone, como el proteccionismo económico? No voy a pretender que sé de economía. ¿La revolución social? Ni siquiera sé si es posible, con lo totalitarios e invasivos de la privacidad que se van tornado los gobiernos en este siglo XXI, pero en teoría sí. ¿El compromiso político o partidario? Sí. ¿Al menos más conciencia de nuestra historia y nuestra situación? Sí.
Esa es la conclusión que me llevo. El libro es imperfecto. Probablemente muy. Pero es un instrumento, como mínimo, para despertar conciencias y provocar discusión y acción, y como tal su impacto en este mundo es ante todo positivo.
Teo reviewed La isla que se repite by Antonio Benítez Rojo
Review of 'La isla que se repite' on 'Goodreads'
En la Introducción, Benítez Rojo pondera las dificultades de definir al Caribe, meta-archipiélago cultural sin centro y sin límites, un caos dentro del cual hay una isla que se repite incesantemente (cada copia distinta), máquina-engranaje fundamental de las máquina-flota y máquina-plantación de explotación colonial y como tal una especie de semilla de muchas cosas que vendrían después: la importancia del Atlántico, la acumulación de riqueza mercantil en Europa y su posibilidad de alcanzar la Revolución Industrial y la matriz del capitalismo.
También habla del Caribe de los sentidos, sentimientos y presentimientos. Me gustó mucho la parte en la que, para ilustrar el supersincretismo que caracteriza este paisaje cultural, explica los significantes que se superpone en el culto de la Virgen de la Caridad del Cobre: va rastreando a las tres deidades que se superponen sobre ella misma (la europea Virgen de Illescas, la taína Atabey o Atabex y la orisha …
En la Introducción, Benítez Rojo pondera las dificultades de definir al Caribe, meta-archipiélago cultural sin centro y sin límites, un caos dentro del cual hay una isla que se repite incesantemente (cada copia distinta), máquina-engranaje fundamental de las máquina-flota y máquina-plantación de explotación colonial y como tal una especie de semilla de muchas cosas que vendrían después: la importancia del Atlántico, la acumulación de riqueza mercantil en Europa y su posibilidad de alcanzar la Revolución Industrial y la matriz del capitalismo.
También habla del Caribe de los sentidos, sentimientos y presentimientos. Me gustó mucho la parte en la que, para ilustrar el supersincretismo que caracteriza este paisaje cultural, explica los significantes que se superpone en el culto de la Virgen de la Caridad del Cobre: va rastreando a las tres deidades que se superponen sobre ella misma (la europea Virgen de Illescas, la taína Atabey o Atabex y la orisha yoruba Ochún), y va recorriendo hacia atrás la cadena de significantes de cada una de ellas.
La deida taína Atabey, progenitora del Ser Supremo de los taínos y protectora de los flujos femeninos, "de los grandes misterios de la sangre que experimenta la mujer", alguna vez fue Orehu, Madre de las Aguas entre los arahuacos de la Guayana ("la inmediatez del matriarcado, los inicios de la agricultura de la yuca, la orgía ritual, el incesto, el sacrificio del doncel, la sangre y la tierra"), y viajó al Caribe en el contexto de la guerra canibal entre caribes y arahuacas.
La Virgen de Illescas remite a una conocida cadena de transformaciones desde el Renacimiento hasta el Medioevo, cuando en Bizancio, pródiga en herejías y paganismos, surge este sospechoso culto a una mujer, no previsto por los Doctores de la Iglesia Romana, y que solo sobrevivió porque el siglo XII era "la época legendaria de los trovadores y delfin amour, donde la mujer dejaba de ser la sucia y maldita Eva, seductora de Adán, y cómplice de la Serpiente, para lavarse, perfumarse y vestirse suntuosamente según el rango de su nuevo aspecto, el de Señora". Esta insólita situación, esta breve ventana de oportunidad, habría permitido que el culto corriera como el fuego por la pólvora por Europa y luego hacia América.
Pero mientras los locales en Cuba veían a Atabey en la imagen de la Virgen traída por un capitán español, los esclavos negros veían a una de las orishas más populares del panteón yoruba: Ochún Yeyé Moró, la prostituta perfumada; Ochún Kayode, la alegre bailadora; Ochún Aña, la que ama los tambores; Ochún Akuara, la que prepara filtros de amor; Ochún Edé, la dama elegante; Ochún Fumiké, la que concede hijos a mujeres secas; Ochún Funké, la que lo sabe todo; Ochún Kolé-Kolé, la temible hechicera. Una deidad multifácetica, luminosa y oscura.
De esta superposición surge el objeto sincrétido que es la Virgen de la Caridad del Cobre.
---
"Los pueblos de mar, mejor dicho, los Pueblos del Mar, se repiten incesantemente diferenciándose entre sí, viajando juntos hacia el infinito. Ciertas dinámicas de su cultura también se repiten y navegan por los mares del tiempo sin llegar a parte alguna. Si hubiera que enumerarlas en dos palabras, éstas serían: actuación y ritmo".
"El discurso cultural de los Pueblos del Mar intenta, a través de un sacrificio real o simbólico, neutralizar violencia y remitir al grupo social a los códigos trans-históricos de la naturaleza. Claro, como los códigos de la naturaleza no son limitados ni fijos, ni siquiera inteligibles, la cultura de los Pueblos del Mar expresa el deseo de conjurar la violencia social remitiéndose a un espacio que sólo puede ser intuido a través de lo poético, puesto que siempre presenta una zona de caos".
"Lo que sucede es que, en el melting-pot de sociedades que provee el mundo, los procesos sincréticos se realizan a través de una economía en cuya modalidad de intercambio el significante de allá —el del Otro— es consumido (“leído”) conforme a códigos locales, ya preexistentes; esto es, códigos de acá. Por eso podemos convenir en la conocida frase de que China no se hizo budista sino que el budismo se hizo chino. En el caso del Caribe, es fácil ver que lo que llamamos cultura tradicional se refiere a un interplay de significantes supersincréticos cuyos “centros” principales se localizan en la Europa preindustrial, en el subsuelo aborigen, en las regiones subsaharianas de Africa y en ciertas zonas insulares ycosteras del Asia meridional. ¿Qué ocurre al llegar o al imponerse comercialmente un significante “extranjero”, digamos la música big-band de los años 40 o el rock de las últimas décadas? Pues, entre otras cosas, aparece el mambo, el chachachá, la bossa nova, el bolero defeeling, la salsa y el reggae; es decir, la música del Caribe no se hizo anglosajona sino que ésta se hizo caribeña dentro de un juego de diferencias. Sin duda hubo cambios (otros instrumentos musicales, otros timbres, otros arreglos), pero el ritmo y el modo de expresarse de “cierta manera” siguieron siendo caribeños. En realidad podría decirse que, en el Caribe, lo “extranjero” interactúa con lo “tradicional” como un rayo de luz con un prisma; esto es, se producen fenómenos de reflexión, refracción y descomposición pero la luz sigue siendo luz; además, la cámara del ojo sale ganando, puesto que se desencadenan performances ópticas espectaculares que casi siempre inducen placer, cuanto menos curiosidad".
"Bien, es preciso mencionar al menos algunas de las regularidades comunes que, en estado de fuga, presenta la literatura multilingüística del Caribe. A este respecto pienso que el movimiento más perceptible que ejecuta el texto caribeño es, paradójicamente, el que más tiende a proyectarlo fuera de su ámbito genérico: un desplazamiento metonímico hacia las formas escénicas, rituales y mitológicas [...]. Este intento de evadir las redes de la intertextualidad estrictamente literaria siempre resulta, naturalmente, en un rotundo fracaso. A fin de cuentas un texto es y será un texto ad infinitum, por mucho que se proponga disfrazarse de otra cosa. No obstante, este proyecto fallido deja su marca en la superficie del texto, y la deja no en tanto trazo de un acto frustrado sino de voluntad de perseverar en la huida. Se puede decir que los textos caribeños son fugitivos por naturaleza, constituyendo un catálogo marginal que involucra el deseo de no violencia. Así tenemos que el Bildungsroman caribeño no suele concluir con la despedida de la etapa de aprendizaje en términos de borrón y cuenta nueva; tampoco la estructura dramática del texto caribeño acostumbra a concluir con el orgasmo fálico del clímax, sino con una suerte de coda que, por ejemplo, en el teatro popular cubano era interpretada por un final de rumba con toda la compañía. Si tomamos las novelas más representativas del Caribe vemos que en ellas el discurso de la narración es interferido constantemente, ya veces casi anulado, por formas heteróclitas, fractales, barrocas o arbóreas, que se proponen como vehículos para conducir al lector y al texto al territorio marginal e iniciático de la ausencia de la violencia".
"La literatura del Caribe puede leerse como un texto mestizo, pero también como un flujo de textos en fuga en intensa diferenciación consigo mismos y dentro de cuya compleja coexistencia hay vagas regularidades, por lo general paradójicas. El poema y la novela del Caribe no son sólo proyectos para ironizar un conjunto de valores tenidos por universales; son, también, proyectos que comunican su propia turbulencia, su propio choque y vacío, el arremolinado black hole de violencia social producido por la encomienda, la plantación, la servidumbre del coolie y del hindú; esto es, su propia Otredad, su asimetría periférica con respecto a Occidente. Así, la literatura caribeña no puede desprenderse del todo de la sociedad multiétnica sobre la cual flota, y nos habla de su fragmentación e inestabilidad: la del negro que estudió en Londres o en París, la del blanco que cree en el vudú, la del negro que quiere encontrar su identidad en África, la del mulato que quiere ser blanco, la del blanco que ama a una negra y viceversa, la del negro rico y el blanco pobre, la de la mulata que pasa por blanca y tiene un hijo negro, la del mulato que dice que las razas no existen... Añádanse a estas diferencias las que resultaron -y aún resultan en ciertas regiones- del choque del indoamericano con el europeo y de éste con el asiático".
"Por último, quisiera dejar claro que el hecho de emprender una relectura del Caribe no da licencia para caer en idealizaciones. En primer lugar, como viera Freud, la tradición popular es también, en última instancia, una máquina no exenta de represión. Cierto que no es una máquina tecnológico-positivista indiferente a la conservación de ciertos vínculos sociales, pero en su ahistoricidad perpetúa mitos y fábulas que pretenden legitimar la ley patriarcal y ocultan la violencia inherente a todo origen sociológico. Más aún -siguiendo el razonamiento de René Girard-, podemos convenir en que el sacrificio ritual de las sociedades simbólicas implicaba un deseo de conjurar violencia pública, pero tal deseo era emitido desde la esfera de poder y perseguía objetivos de control social".
"Por lo demás, el texto caribeño muestra los rasgos de la cultura supersincrética de donde emerge. Es, sin duda, un consumado performer que acude a las más aventuradas improvisaciones para no dejarse atrapar por su propia textualidad. (Remito al lector al capítulo 7.) En su más espontánea expresión puede referirse al carnaval, la gran fiesta del Caribe que se dispersa a través de los más variados sistemas de signos: música, canto, baile, mito, lenguaje, comida, vestimenta, expresión corporal. [...] Piénsese en el despliegue de los bailadores, los ritmos de la conga o de la samba, las máscaras, los encapuchados, los hombres vestidos y pintados como mujeres, las botellas de ron, los dulces, el confeti y las serpentinas de colores, el barullo, la bachata, los pitos, los tambores, la corneta y el trombón, el piropo, los celos, la trompetilla y la mueca, el escupitajo, la navaja que corta la sangre, la muerte, la vida, la realidad al derecho y al revés, el caudal de gente que inunda las calles, que ilumina la noche como un vasto sueño, una escolopendra que se hace y se deshace, que se enrosca y se estira bajo el ritmo del ritual, que huye del ritmo sin poder escapar de éste, aplazando su derrota, hurtando el cuerpo y escondiéndose, incrustándose al fin en el ritmo, siempre en el ritmo, latido del caos insular".
Review of 'Un señor muy viejo con unas alas enormes' on 'Goodreads'
4 stars
Un viejo alado que habla un idioma desconocido cae en un gallinero caribeño. Lo encierran como a un perro. La gente se lo toma como algo raro pero se terminan acostumbrando. El párroco local lo mira con escepticismo porque no es glorioso sino patético. La Iglesia pierde tiempo en detalles intranscendentes. La pareja dueña de la casa donde cayó cobra dinero para que la gente lo pase a ver como a un fenómeno de circo, hasta que la novedad se agota y ya no le interesa a nadie. Un día, le terminan de crecer nuevas plumas en sus alas y se va volando, para alivio de la dueña de casa.
Un cuento ambiguo, de esos que se pueden interpretar para el lado que el lector quiera. El lector se lee más a sí mismo que al cuento. Se podría ver en él una crítica de la crueldad y el materialismo …
Un viejo alado que habla un idioma desconocido cae en un gallinero caribeño. Lo encierran como a un perro. La gente se lo toma como algo raro pero se terminan acostumbrando. El párroco local lo mira con escepticismo porque no es glorioso sino patético. La Iglesia pierde tiempo en detalles intranscendentes. La pareja dueña de la casa donde cayó cobra dinero para que la gente lo pase a ver como a un fenómeno de circo, hasta que la novedad se agota y ya no le interesa a nadie. Un día, le terminan de crecer nuevas plumas en sus alas y se va volando, para alivio de la dueña de casa.
Un cuento ambiguo, de esos que se pueden interpretar para el lado que el lector quiera. El lector se lee más a sí mismo que al cuento. Se podría ver en él una crítica de la crueldad y el materialismo humanos, o del desconocimiento de la Iglesia, o quizás una reflexión sobre la arbitrariedad de las expectativas y prejuicios que nos armamos de las cosas (de los ángeles y su gloria, por ejemplo). O quizás no es ninguna de esas cosas. La peripecia es interesante, al menos, así como el fugaz carnaval de personajes bien propios de García Márquez.
Este cuento se ajusta a la otra definición de realismo mágico, no la de Uslar Pietri sino la más extendida, en la que elementos mágicos/fantásticos son percibidos por los personajes como cotidianos o normales.
Teo rated Dos viejos pánicos.: 3 stars
Review of 'La Noche De Los Lapices/ the Night of the Pencils' on 'Goodreads'
Una lectura corta, accesible y contundente. Se ciñe casi exclusivamente a testimonios (de víctimas y familiares) y a hechos registrados, exhibiendo así la complejidad de relaciones y hechos, y las ausencias de informaciones y resoluciones. Pero sentí que estas ausencias, en lugar de entorpecer, pintaron de forma efectiva tanto el horror que subyace a una deshumanizada maquinaria de la muerte como el dolor de la incertidumbre para quienes esperaban saber algo de sus seres queridos.