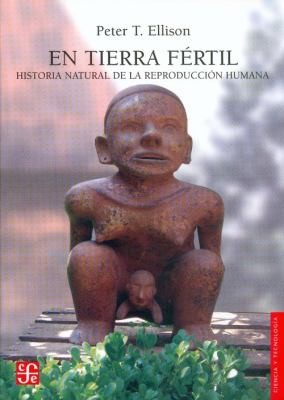Una historial natural de la reproducción humana
5 stars
Peter T. Ellison comienza el texto contraponiendo dos momentos: un parto múltiple en la selva de Ituri (Congo) y el parto por cesárea del hijo del escritor. Muchos partos por cesárea se deben a una incompatibilidad entre el perímetro craneal de la cría humana y espacio que deja la pelvis materna para su paso. La gran mayoría de ellos, en sociedades menos complejas que las nuestras, acabarían muy mal para ambas vidas. Por su parte, los partos múltiples acaban, casi siempre, en un parto prematuro con unas crías poco o muy poco desarrolladas. En muy pocas ocasiones se logran salvar las vidas de los neonatos en condiciones de vida sencillas. Aquí se presentan dos límites claros que la evolución le ha planteado al ser humano: I) la cantidad de crías que pueden nacer de una sola vez, II) el tamaño del cráneo de la cría. La bipedestación limitó en parte …
Peter T. Ellison comienza el texto contraponiendo dos momentos: un parto múltiple en la selva de Ituri (Congo) y el parto por cesárea del hijo del escritor. Muchos partos por cesárea se deben a una incompatibilidad entre el perímetro craneal de la cría humana y espacio que deja la pelvis materna para su paso. La gran mayoría de ellos, en sociedades menos complejas que las nuestras, acabarían muy mal para ambas vidas. Por su parte, los partos múltiples acaban, casi siempre, en un parto prematuro con unas crías poco o muy poco desarrolladas. En muy pocas ocasiones se logran salvar las vidas de los neonatos en condiciones de vida sencillas. Aquí se presentan dos límites claros que la evolución le ha planteado al ser humano: I) la cantidad de crías que pueden nacer de una sola vez, II) el tamaño del cráneo de la cría. La bipedestación limitó en parte el tamaño de la cabeza que podía pasar por la pelvis femenina, pero esto no ocurrió de forma inmediata. Primero llegó la bipedestación y luego se produjo el crecimiento craneal que, llegado el punto, hizo que las crías nacieran mucho menos desarrolladas comparativamente que nuestros parientes más cercanos. Nos volvimos neoténicos para poder nacer.
A partir de estos dos momentos, Ellison tira del hilo de la vida: ¿Cómo crece el ser humano hasta ser capaz, de nuevo, de replicar una generación más?, ¿Por qué no ocurre como en otras especies que la vida reproductora se extiende la máximo dentro de la propia vida del organismo? Recordemos que el ser humano tarda unos 12-18 años en volverse reproductor, que no alcanza su madurez reproductiva (es decir, las condiciones óptimas para la reproducción) hasta bien entrada la veintena, y que tras los 35 años se produce un declive constante que, en hembras, acaba en una irregular, pero más o menos brusca, parada de la actividad reproductora pasada la cuarta década. La hipótesis de las abuelas se erige como la explicación más convincente hasta el momento. La madurez completa, en el caso de las hembras, viene dada por la completa función ovárica. Esta función ovárica es tremendamente sensible a las condiciones ambientales. Una mayor o menor tasa de ingesta calórica durante la infancia pueden indicarle al sistema hormonal una mayor o menor disponibilidad energética del ambiente, produciéndose una temprana o tardía entrada en la adolescencia y una mayor o menor función ovárica. La enorme demanda energética de un embarazo y la lactancia también hacen disminuir grandemente esta función, actuando la lactancia como anticonceptivo natural y jugando un importante rol evolutivo en el control población. Incluso la aparente poca energía que invierte un macho en la producción espermática es lo suficientemente relevante desde el punto de vista evolutivo como para que una hambruna severa produzca el cese completo de la espermatogénesis.
El libro está lleno de información y de un repaso bibliográfico a las diferentes hipótesis que intentan explicar las muchas rarezas evolutivas humanas (y de otras especies con sociologías complejas) y termina con un capítulo especialmente interesante sobre fisiología comparada de la reproducción entre machos y hembras humanas, centrado en aquello que tenemos en común y no en aquello que nos separa (si es que, después de la lectura del mismo, podemos afirmar algo tan categórico). Todos aquellos biólogos (y profanos) que conoceis un poco la anatomía y la fisiología sexual humana y personas que pensáis que testículos y ovarios son muy diferentes. ¡Al loro! Las células de Sertoli y las de Leydig son homólogos funcionales de las células de la teca y de la granulosa. Esto es lo que explica que la restricción calórica (eso si, en distinto grado) afecte a machos y hembras y explique la disminución de la función ovárica y el cese de la espermatogénesis.
Hasta el momento, el mejor libro de biología de la reproducción que ha caído en mis manos aunque, al estar escrito en 2001, debo advertir al lector que el paradigma bajo el que se encaja es la sociobiología. Aun así, las hipótesis están suficientemente detalladas y el autor tiene la sensibilidad suficiente como para saber que está jugando con conjeturas. A veces, parece que se quiere dejar caer en los brazos de la selección de grupo, más compatible con los conocimientos que describe la antropología sobre apoyo mutuo y los cuidados compartidos de las sociedades tradicionales.
Una lectura obligatoria para cualquier biólogo.