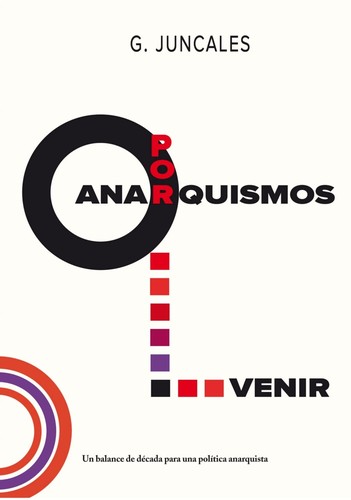Álvaro G. Molinero reviewed Anarquismos por venir by G. Juncales
Anarquismos y PORVENIR
2 stars
“Anarquismos por venir” es un pequeño ensayo que nace desde la militancia de su autor en espacios y organizaciones de matriz libertaria. Está escrito también para el debate dentro de estos grupos pero su principal virtud es que tiene vocación expansiva: busca dialogar con otras concepciones del mundo. Desde dentro del “ghetto” ideológico, y con una clara observancia del pasado del movimiento, busca herramientas conceptuales y visiones estratégicas que combatan la histórica derrota del movimiento obrero y lo sitúen en la senda del crecimiento organizativo.
El ensayo está estructurado en 4 bloques. En el primero y el segundo el autor trata de trazar ciertas fronteras sobre aquello que podemos considerar anarquismo. En ningún momento pretende realizar una clara demarcación de lo que esta teoría política contiene, sin embargo discrepa de otros autores que han intentado síntesis similares al no considerar al anarquismo una teoría política heterogénea. Por ejemplo April Carter …
“Anarquismos por venir” es un pequeño ensayo que nace desde la militancia de su autor en espacios y organizaciones de matriz libertaria. Está escrito también para el debate dentro de estos grupos pero su principal virtud es que tiene vocación expansiva: busca dialogar con otras concepciones del mundo. Desde dentro del “ghetto” ideológico, y con una clara observancia del pasado del movimiento, busca herramientas conceptuales y visiones estratégicas que combatan la histórica derrota del movimiento obrero y lo sitúen en la senda del crecimiento organizativo.
El ensayo está estructurado en 4 bloques. En el primero y el segundo el autor trata de trazar ciertas fronteras sobre aquello que podemos considerar anarquismo. En ningún momento pretende realizar una clara demarcación de lo que esta teoría política contiene, sin embargo discrepa de otros autores que han intentado síntesis similares al no considerar al anarquismo una teoría política heterogénea. Por ejemplo April Carter (1971), que hablaba abiertamente de “teoría política heterogénea”, Angel J. Cappelletti (1991) que habla de las diferentes escuelas del anarquismo y sus a veces profundas diferencias (mutualista, colectivista, comunista y lndividualista) o Noam Chomsky (1970), que ve en el anarquismo como una especie de híbrido entre socialismo y liberalismo nacido en el siglo XIX: “los herederos del liberalismo clásico son, en mi opinión, los socialistas libertarios”. La propia definición en 10 puntos de anarquismo que recoge el autor, propuesta por Felipe Côrrea (2020), es una colección de temas habituales de la teoría política anarquista, pero que no todas las organizaciones suscriben o que hacen hincapié de forma diferencial en ellos. Quizá el autor se sienta más cómodo con la afirmación de Daniel Güerin (1965) sobre las escasas diferencias entre “anarquismo societario” y “anarquismo individualista”: “un anarquista societario es también individualista y que el anarquista individualista podría muy bien ser un societario que no se atreve a reconocerse como tal” Pese a todo ello, es loable el golpe de pragmatismo que hace el autor al hablar de anarquismo y poder. Es este punto el que hace al ensayo útil. Pensar la teoría política en base a cómo, dónde y para qué se ejerce el poder. Salir del lastre histórico que algunos pensadores del siglo XIX imponían sobre la teoría política al afirmar que “someterse al poder degrada, ejercer el poder corrompe” (afirmación de Bakunin que, muy probablemente, estaba únicamente pensada para el poder institucional, pero que tras el comienzo de la guerra fría se asumió como una máxima en cualquier tipo de situación). Dice Juncales que “la cuestión, para el anarquismo, es cómo institucionalizar un poder social que no dé lugar al dominio, la fetichización del poder y a la escisión entre potentia y potestas”. O lo que es lo mismo, un poder capaz de eliminar dominación y que no replique punto por punto las formas de proceder que ya hemos visto en la democracia liberal y en el socialismo real. En este bloque también se debate sobre lo peligroso, en términos de conformación de resistencias y organizaciones capaces de organizar un poder social que potencialmente tenga capacidad de agencia, que es la “salida individual” (o en pequeños grupos) frente a la imposibilidad de encontrar soluciones colectivas en el ámbito de la política institucional, el sindicalismo o el propio tejido productivo. En otras palabras, las personas y grupos que “vuelven a lo rural”, desconectándose de toda otra lucha, contribuyen a la pérdida de poder social y a duras penas podrán organizar una resistencia en la iberia vaciada (si, si son capaces de tejerse con el territorio y las gentes, y con el debido tiempo para crecer y imbricarse en red).
El tercer bloque aborda los retos conceptuales y teóricos pendientes de la teoría política anarquista. El nacionalismo, las identidades o el territorio, carecen de abordajes holísticos y sistemáticos por parte de la militancia y de las organizaciones del actual movimiento anarquista. En el debate sobre el nacionalismo, Juncales recupera un clásico poco conocido y leído de Rudolf Rocker, “Nacionalismo y cultura” (1937), donde hace una distinción fundamental: las personas se organizan en grupos con una cultura propia y distinguible de otros grupos si, pero esa categoría primigenia no es la nación, sino el pueblo. “Un pueblo es el resultado natural de la alianzas sociales, una confluencia de seres humanos que se produce por una cierta equivalencia de las condiciones exteriores de vida, por la comunidad del idioma y por predisposiciones especiales debidas a los ambientes climáticos y geográficos en que se desarrolla” dice Rocker. Sin que Juncales lo afirme, parece obvio que en estas variables es donde el poder social debería incidir más allá de los mitos fundacionales que se establecen culturalmente para garantizar la pervivencia en el imaginario de una determinada nación. Las identidades son problemáticas desde el momento en el que se plantean desde el individuo hacia la sociedad y no se contempla cómo la sociedad influye, crea y/o modela las identidades. Para Juncales la identidad es un posicionamiento contingente ante el mundo. La identidad no es inamovible ni fija. Nos acerca a algunas personas y nos aleja de otras. Cómo esto influye en la creación de poder social, de sujetos revolucionarios o cómo influye en las organizaciones es algo que Juncales no analiza, pero si se atisba en su redacción la complejidad del problema. Zygmunt Bauman hablaba de modernidad líquida y, tras esta conceptualización, muchas personas captaron esta falta de asociación con principios y valores, acompañado ello con una visión individual y egoísta, de las nuevas cohortes, pasando a denominar “líquido” a muchos procesos sociales que todavía no entendemos bien. Se ha denominado “militancia líquida” a la concepción de la militancia como una opción de consumo más, “basada en el bienestar personal y en el consumo propio, que tiene como objetivo en muchos casos ser un mero espacio de compartir impresiones, preocupaciones y experiencias personales”, como escribe Nahia Santander (2019). Es “la traducción político-organizativa de una sociedad fragmentada, individualizada y con biografías inestables” Josep Maria Antenas (2017). Es un problema que ya muchas organizaciones enfrentan y que no tiene fácil manejo.
El último bloque repasa la actualidad política y la interacción que ésta tiene con el movimiento. El proceso potencialmente revolucionario del 1 de Octubre en Catalunya, las huelgas feministas convocadas por la CNT en primera instancia (pequeño detalle que se le escapa al autor) y su imbricación con partidos políticos de la institucionalidad, además de la actual violenta división del feminismo político, la pandemia de COVID-19 o el ecologismo y el cisma entre Green New Deal y Decrecentismo. Todos estos conflictos simplemente los anota y no los desarrolla. Son conflictos, además, con unos enormes ríos de tinta detrás por lo que le darían para varios capítulos de un libro. Sin embargo, como ya está ocurriendo con el movimiento feminista y ecologista, son conflictos que atraviesan la militancia de muchas organizaciones y que, por tanto, van a definir seguramente las fronteras de esas organizaciones y de las nuevas que puedan crearse. La “militancia líquida” va indisolublemente ligada a esta construcción política de la identidad que parece solamente entender de trincheras y no de aliados y socios. Es quizá, el primer límite a los “anarquismos que vendrán”. Sin organizaciones libertarias robustas y populosas, nada es posible.